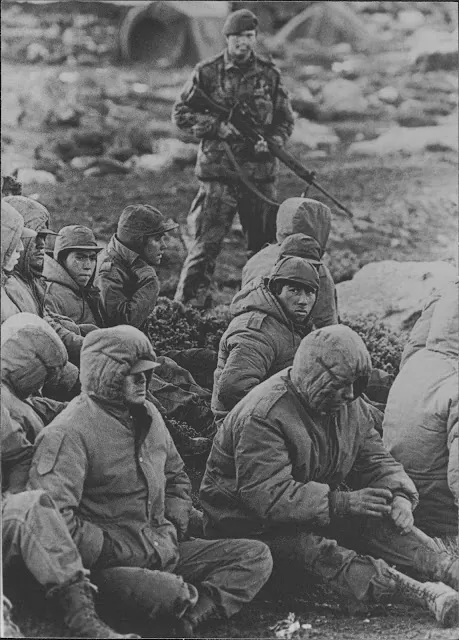1 de septiembre de 2017, en un llamado telefónico a 25 de Mayo.
Emanuel tiene veintiocho años y se lo escucha tomar mate en la cocina de su casa mientras habla por teléfono con Perycia. Hace casi exactamente un mes su desayuno quedaba en pausa con la trágica noticia de que su amigo, Santiago Maldonado, había desaparecido tras una represión ilegal de la Gendarmería Nacional en la Pu Lof mapuche de Cushamen. Su estado de Whatsapp tiene una leyenda que lo dice todo: “Siempre vivirás en mí, Santi”.
La ciudad de 25 de Mayo, en el centro de la provincia de Buenos Aires, no tiene más de 35 mil habitantes. Es tan difícil que un turista pase desapercibido como que dos pobladores antiguos no se conozcan entre sí. Es una ciudad, como tantas en la provincia, cuya arquitectura está en tránsito hacia otra cosa: sus construcciones cuadradas y modernas contrastan con las casas antiguas, de pórticos altos y ornamentos en las aberturas. En 25 de Mayo, de día se ve el cielo azul y de noche cientos de estrellas blancas.
Allí, en el Barrio Obrero, nacieron y se criaron Emma y Santiago Maldonado. Se conocieron a los nueve años en la calle 11, donde solían pasar las tardes jugando a la pelota o andando en bicicleta.
—Nos la pasábamos en la vereda todo el día. De casa en casa, haciendo renegar a nuestros viejos. Nos querían mucho, pero éramos muy hinchas pelotas —dice Emma. Por el altavoz se queja de su pierna recién operada—. A mí me gustaba mucho jugar al fútbol. Él era muy patadura y yo lo hacía jugar igual. Al lado de casa hay una canchita que hicimos nosotros mismos, y si no íbamos a la calle: unos árboles de un lado y del otro eran los arcos.

Esas tardes ahora remotas pasaban volando en esas yiras de casa en casa. Santiago tenía otros amigos, un grupo que hacía conocerse como los pibes de la diecinueve. Los años pasaron y la fugaz pasión por el fútbol fue reemplazada por el arte: música, dibujos y fanzines. Por aquella época Santiago empezó a graffitear y hacer dibujos en todas partes, incluso en las paredes de su ciudad.
La adolescencia desanudó el pacto que Santi y Emma tenían en la niñez, y sus caminos se separaron: Emma fue padre de una nena y Santiago dejó la ciudad para estudiar Artes Plásticas en la Facultad de Bellas Artes en La Plata.
—Era distinta la relación porque no pasábamos todo el día juntos, como antes. Yo estaba con todo lo de mi nena, pero la amistad: siempre. Cuando volvía nos juntábamos, comíamos, charlábamos…era lindo sentarse a charlar con él porque lo que te contaba era muy interesante. Es que su vida era muy interesante. Tuvo el valor de hacer lo que le gustaba. Agarraba la mochila y salía hacia algún lugar, o sin destino. Iba escribiendo su propia historia: y mirá si lo hizo.
Por momento su voz se quiebra de tristeza; por otros se ríe con orgullo.
— Los amigos y la familia decidimos no hablar con ningún medio de esos que están manchando su nombre. Pero al mismo tiempo es como si se convirtiera en una leyenda. Le hacen canciones, murales, remeras. Yo no quiero una leyenda, yo quiero poder abrazar de nuevo a mi amigo —dice Emma.
—Cuando te sacabas una foto lo primero que te decía era ‘no la vayas a subir a Facebook, o a las redes sociales, yo no quiero que mi cara este dando vueltas por ahí, no quiero que mi cara sea una cosa pública.
Pasan los días pero Emma no olvida. Lleva a Santiago hasta en su piel, desde aquella vez que él le tatuó el nombre de su hija en el brazo.
—El día que se fue de 25 de mayo por última vez yo estuve con él hasta último momento. Me regaló una petaca de los licores que él hacía.
Hoy, los dibujos de Santiago en las paredes de 25 de mayo cobran otro valor. Están quienes exigen justicia en las calles y en las redes sociales. Están sus amigos, que todavía lo lloran. Y también los que le son esquivos: uno de los colegios les cerró la puerta en la cara cuando juntaban firmas para que apareciera.
—Yo tengo una remera con su cara. Si Santi viene y me ve con esa remera, me va a decir: mira lo que hacés… ¿qué es eso?
15 de julio de 2018, en un bar céntrico de La Plata.
Santiago no fue ese estudiante promedio que deja su pago chico para estudiar en las capitales. Ese que migra bajo un pacto con los padres muchas veces no dicho: “yo te banco y vos estudias”. Santiago no: Santiago llegó a La Plata y encontró un mundo nuevo que hizo estallar ese esquema muy adentro suyo.
Durante sus primeros meses en la ciudad de las plazas simétricas y los tilos, Santiago Maldonado vivió en una pensión ubicada en calle 9 y avenida 60. Quizás, quienes hayan compartido algún momento con aquel chico flaco, punk, no lo hayan asociado al artesano que años después apareció sin vida en el cauce del río Chubut, después de setenta y siete días desaparecido. O hayan demorado semanas, como Matías.
—Yo ya había compartido su foto en todas mis redes, imagínate que una desaparición forzada en el país después de lo que pasó en la dictadura es algo que moviliza a todos—dice Matías, de veinticinco años, nariz puntiaguda y algún que otro mechón rubio escondido en su cabellera negra—. Yo nunca que me di cuenta de quién era Santiago Maldonado hasta que leí un comentario en una foto que decía “queremos al Lechuga con vida”.

Por entonces, como a lo largo de su vida, Santiago no era conocido por su nombre. Lechuga era su apodo y quienes lo frecuentaban no le pedían documento. Matías lo conoció cuando tenía quince, alrededor del 2009. Se lo cruzó una noche en un ciclo de punk que funcionaba en 49 entre 4 y 5, donde hoy se encuentra el bar Guajira.
—Él estaba con un grupo de pibes más grandes que nosotros, habrá tenido unos diecinueve años por ese entonces, y yo no sé si les habremos dado ternura o qué, pero nos invitaron a tomar cerveza.
Había punks que laburaban de administrativos y salían del laburo y se tuneaban respetando el estereotipo: campera de jean, ropa oscura, cinturones con tachas y una remera de los Ramones o alguna banda representativa.
—También estaban los obelos— dice Matías, en referencia al grupo que vivía en el obelisco y llevaba el punk a los extremos más inimaginables del género—, que vivían tomando merca o escabiando birra. Pero Santiago no elegía las drogas. Decía que no quería que nada le limitara su capacidad de pensar ni de vivir.
Lo que unió a Matías y Santiago fue la música. Matías iba al bachiller de Bellas Artes y ya componía canciones con guitarra y voz: algo del género trash y algo de punk también. Junto con dos amigos estaban dando sus primeros pasos y habían formado una banda. Pero una tarde el baterista no pudo ensayar por estar castigado: había reprobado algunas materias.
—Nuestro baterista tenía problemas con el colegio y los padres lo tuvieron en capilla por unas semanas. Santiago tocaba la batería y lo invitamos a tocar con nosotros en su reemplazo.
Matías revuelve su café con leche mientras recuerda en el bar del Pasaje Dardo Rocha.
—Santiago era un tipo muy culto con respecto a la música. Conocía bandas de todos los lugares, analizaba las letras y se descargaba los discos. Usaba internet pura y exclusivamente para informarse, no se me ocurre que haya tenido Facebook.
En la gran ciudad, Santiago se apegó al anonimato. Se rodeó de gente de distintos palos que fueron inspirando sus transformaciones. Fue época de sus primeras incursiones en el tatuaje y en la artesanía. También empezó a viajar: Misiones fue el primer destino.
Las experiencias nuevas le daban nuevos bríos. De ese viaje volvió vegetariano. “Contactarse con la naturaleza te permite vivir de otra forma”, respondía sobre su decisión de no comer carne. Pasó de vestirse como un punk convencional a ser más “discreto”. “No quiero llamar la atención de nadie”, lo escuchaban decir.
—Recuerdo que una vez lo encontré en la puerta de un recital de Marky Ramone—Por ese entonces, Matías ya tenía unos dieciocho años—. No teníamos plata entonces estábamos haciendo puerta. Después de estar ahí un rato, volvimos caminando hacia la plaza y encontramos los restos de una verdulería. Agarró una de las frutas, le sacó un pedazo y se la comió. Me dijo que había aprendido a vivir de lo que la gente descartaba.
Quienes compartieron su tiempo en La Plata juran que Santiago era un militante, uno que militaba con su ejemplo y no con el discurso. Creía que era sagrada la libertad de elegir, y nunca se enfrentó a nadie que defendiera sus ideas, aunque fueran distintas. Participó activamente de protestas, manifestaciones en Casa de Gobierno, y dio sus primeros trazos en el tatuaje. Estudió cerámica en la Facultad de Bellas Artes pero sólo iba a los talleres: para él la escuela estaba en la calle, no en el sistema educativo.
Nadie sabe exactamente cuándo Santiago dejó la ciudad de La Plata. Puede, incluso, que lo haya hecho un tiempo antes de irse.
Abril de 2018, en un skype a la Isla de Chiloé
Marcos Ampuero es un tatuador chileno que ronda los treinta años. Su frente se desdibuja con sus entradas pronunciadas que disimula con un flequillo. Aunque en la ciudad de Ancud –la capital de Chiloé, una isla de la Región de los Lagos chilenos- las tardes son frías, él aparece en todas las fotos con las mangas recogidas, dejando a la vista sus tatuajes. Una tarde de abril, mientras dibuja bajo la luz de una lámpara en su estudio de tatuajes de la calle Errazuriz, suena su teléfono celular.
—Todavía me acuerdo cuando Santiago apareció en la puerta del estudio —dice. Las preguntas al otro lado de la línea llegan desde Argentina—. Nunca imaginé que le podía llegar a pasar algo así.
Han pasado seis meses desde que el cuerpo de Santiago apareció flotando solitariamente en el río Chubut, y a Marcos aún se lo escucha golpeado por la noticia. El hombre, nacido en Ancud, le dio trabajo a Santiago en su estudio de tatuajes durante su estadía en Chile y también lo alojó en su casa. Los primeros días lo tuvo “a prueba”.

—Al principio lo ayudé mucho con la higiene a la hora de tatuar. Le aconsejé cómo desinfectar sus herramientas y cómo trabajar en condiciones de comodidad. Él era más que nada un tatuador itinerante. Nunca había tatuado en un estudio.
La llamada se entrecorta, la señal va y viene y Ampuero le echa la culpa al WiFi. Detrás se escuchan ruidos: alguien entra y lo deriva a uno de sus empleados. Sigue.
—Nos hicimos amigos muy rápido. Era muy amable, muy respetuoso…me pedía permiso hasta para sacar agua del grifo. Pero además era muy responsable con su trabajo. Me cuesta imaginar a Santiago haciéndole mal a alguien, de la misma forma que me resulta imposible creer que alguien lo haya querido lastimar.
Aún sin la certeza de lo ocurrido aquel 1 de agosto de 2017, Marcos se suma a las personas que creen que la Gendarmería asesinó a Santiago, una hipótesis que reflotó con fuerza en los últimos días a raíz de un informe pericial firmado por Enrique Prueger (ver nota aparte). El Licenciado en Criminalística le aseguró al portal Infobae que “murió ahogado y su cuerpo fue escondido en algún lugar antes de ser arrojado al río para que se lo descubriera”, o, en su defecto, que “Santiago fue apresado, escondido (si había sido golpeado tal vez para esperar que sus golpes desaparecieran) y luego ahogado y colocado en ese lugar”.
Según Prueger, la primera pericia realizada el pasado octubre de 2017 no analiza elementos sustanciales en el caso Maldonado, como la temperatura del agua en la que se realizaron las pruebas, el polen hallado en el cuerpo y las marcas realizadas en el cuerpo por la fauna
Cuando se entera de los baches que dejó la investigación judicial y las declaraciones temerarias de la ministra Patricia Bullrich, Marcos recuerda las palabras de su amigo.
—Santiago siempre me contaba cosas de la dictadura y me decía que la policía argentina tiene mucho poder. Yo nunca lo entendí del todo, porque aunque acá también hacen de las suyas, las cosas son distintas.
Desde que trascendió su amistad con Santiago, decenas de periodistas lo llamaron para que hablara.
—Yo me tomé el trabajo de responderle a todos— admite—. Los únicos que nunca me llamaron y subieron cosas mías fueron los del diario Clarín.
La primera vez que Santiago pisó la isla de Chiloé fue en agosto de 2016, y la estadía duró los tres meses de su visado. En aquella ocasión iba con Ximena, su compañera. Vivía como en los otros lugares: con los sentidos abiertos a la naturaleza, persiguiendo la sabiduría.
—Durante el tiempo que estuvieron nunca los vi encerrados. Siempre iban con sus mochilas en busca de aventuras —recuerda Ampuero—. A veces traían piedras, a veces plantas y a veces simplemente leían. Ella vendía bijoutería.
Sin embargo, no fue ésa la única visita de Santiago Maldonado a la isla. Alrededor de julio de 2017 el joven llegó de nuevo. Esta vez su objetivo era otro: trabajar y ahorrar para poder irse a Europa.
—Santiago siempre estaba queriendo conocer otros lugares. Pero también es una realidad que un poco se escapaba de Argentina. Nunca le gustó mucho el país— intuye el hombre que le enseñó a Santiago los secretos de su oficio de tatuador.
El tiempo parece haberle dado la razón.
Febrero de 2018, en un viaje a El Bolsón
Es Febrero, y en la Feria de Artesanes de El Bolsón, entre lugareños y turistas, hay un stand especial para recordar a Santiago Maldonado. Como los cipreses, la cara barbuda del artesano ya es parte del paisaje.
—Los artesanos de la feria nos organizamos para que Santiago esté acá presente. No podemos hacer de cuenta que la represión del Estado no nos afecta, primero porque exigimos justicia y segundo porque puede ser cualquiera de nosotros—, responde una mujer frente al grabador.
El stand es una mesa con la cara de Santiago Maldonado y un cartel que dice: “Acá Debería Armar Santiago Maldonado”. También hay otras leyendas más vistas, como “El Estado es Responsable”, fanzines e invitaciones a las Jornadas Antirrepresivas que se hacen en la Plaza Pagano, sede de la feria.
Desde allí se observa el cerro Piltriquitrón, que recorta el horizonte a lo lejos con una hilera larga de puntas que parecen los dientes de un serrucho. Algunas personas bajan en parapente desde un punto intermedio mientras un aguilucho busca equilibrar su vuelo de las turbulencias del viento. En verano las mañanas aún son frías y el sol empieza a calentar a eso de las nueve, la hora en que la feria abre sus mesas al público.

Los olores de la feria se dispersan varios metros a la redonda y cruzan la avenida principal, San Martín. Allí, en una especie de plazoleta donde se levanta la Biblioteca Sarmiento, hay una feria alternativa. Mucho más pequeña que la reconocida Feria de Artesanos de Bolsón, pero con material igual de interesante: editoriales independientes que reeditan libros extintos sobre feminismo e historia, escritores y escritoras de cuentos para niñes, títeres y dibujos.
Allí están algunos de los compañeros anarquistas de Santiago Maldonado.
—Ese Stand que ves ahí es pura hipocresía. Si Santiago estuviera vivo estaría con nosotros. Para armar ahí tenés que pagar el puesto o alquilarlo y no todos los artesanos podemos hacerlo. Entonces qué… ¿nosotros no somos artesanos? —dice uno de ellos, pelo negro, unos treinta años.
Santiago parece ser una prenda de disputa nueva de una rivalidad mucho más antigua.
—Nosotros tenemos la mejor con todo el mundo, entendemos que detrás del trabajo que hacen quienes buscan la verdad por Santiago se esconde la mejor de las intenciones. Pero desde el colectivo anarquista tomamos decisiones en colectivo y las respetamos. Sabemos que él hubiera querido lo mismo—dice otro de los puesteros, a un par de metros. Lleva su cuerpo tatuado y una campera de jean gastado con un parche con la “A” de anarquismo.
—Me cuesta imaginar a Santiago contento con su cara por todo el país. Lo que si nos parece correcto es que se levante la lucha mapuche —dice—. Pero decidimos que no vamos a hablar de Santiago con ningún investigador ni periodista.
Santiago llegó a Bolsón en julio del 2017 y empezó a tatuar, mientras vivía en comunidad. No sólo frecuentaba la organización de anarquistas. Había hecho un grupo grande de amigos y amigas con los que se organizaban para pasar el invierno.
—Acá el verano es una cosa… pero en invierno, cuando él llegó, el frío es cuestión de vida o muerte. Para eso recolectamos cosas durante los meses previos: hongos, nueces, frutos y lo estiramos con algunos alimentos que podemos comprar con lo que vendemos— dice una artesana.
A esa mujer le dicen La Gitana. Fue una de las primeras personas en conocer a Santiago. Pasaron mucho tiempo caminando la ciudad y debatiendo sobre la injusticia social y la alimentación. Tiene unos veintiocho años y lleva unas rastas tan gruesas como su dedo gordo. La Gitana se ríe por todo con su risa metálica y exagerada. Incluso cuando no hay que reírse.
—Era un pibe muy bueno, que realmente le dedicaba el tiempo de su vida a luchar por un lugar más justo. Acá, con el tema de los mapuches que tomaron la Municipalidad, vivían reclamando.
En esos días, el gobierno de Río Negro, con la complicidad de la administración nacional, buscaba modificar el Código de tierras fiscales para permitir la transferencia de tierras de los pobladores originarios a los terratenientes extranjeros.
—Yo le decía que tenga cuidado, que la mano se estaba poniendo jodida —recuerda la Gitana—, pero él me decía que lo más jodido era que no se hiciera justicia por los más débiles.
Santiago vivió durante un tiempo en la casa de la Biblioteca del Río: una biblioteca de barrio, con raíces anarquistas y un fuerte espíritu político. Su cara y la de Rafael Nahuel -el pibe asesinado por la Prefectura a fines del año pasado- están en todas las paredes. Hay pocos libros, pero los que hay alcanzan para mostrar dónde están parados.
La entrada a la biblioteca da justo al frente del río. En su parte trasera hay una pequeña casa que tiene salida a una calle angosta de tierra. Allí salen al encuentro una pequeña jauría de perros y tras una pesada puerta de madera hecha de troncos aparece la casa donde vivió Santiago Maldonado. Una construcción de dos pisos que intercala ladrillos con madera. Tiene nylons en lugar de vidrios y una especie de taller en la planta baja. Nadie abre las puertas: tal vez porque durante los meses que siguieron a su muerte, la policía siguió allanándola.
Justo enfrente, una señora de sesenta años llena botellas de agua y las vuelca en su jardín.
—Todos tenían barbas largas y llegaban tarde a su casa— dice detrás de unos anteojos gruesos. Ha interrumpido el riego.
—A ése Santiago Maldonado lo veía siempre, caminaba muy tranquilo hacia el pueblo, aunque en ese entonces yo no sabía quién era. A mí nunca me hicieron nada, ni a nadie que haya conocido, pero por suerte vino la policía a registrarlos. A mí me preguntaron todo lo que sabía y no dudé en responder. A veces cuando escucho ruidos salgo a ver si es la policía que volvió… Seguro que en algo malo andaban como para tener esas barbas— agrega la vecina.
Se toma apenas un segundo antes de redondear la idea:
—Es lo que escuché en la tele.